“Se llama poesía todo aquello que cierra la puerta a los imbéciles”. En la más pura tradición del mejor surrealismo, que abrazó desde un primer momento, estas nítidas palabras de Aldo Pellegrini (1903-1973), acaso tan cuestionables como saludablemente cues-tionadoras, constituyen, además, en su delicada ferocidad, en su precisa calidad de injuria, en su desafiante capacidad de subversión, en la fraternidad por la excelencia, que acaso involucran a contrario sensu, una demoledora evidencia, un eficaz testimonio de las ricas y fecundas tensiones de su espíritu. Ese mismo espíritu insubordinado e insobornable con el cual se asomó a -y que se nos asoma en- su poesía. Y que sería pretenciosamente inútil imaginar posible de ser iluminado, aquí, por vía de análisis. Algo que no está ni en mis capacidades ni en mi ánimo y que, lo que es mucho más importante, él no se merece.
“¿Qué morirá conmigo?”, se preguntó alguna vez Jorge Luis Borges. Y, entre las respuestas que pasaba a enumerar de inmediato, había una con la que resulta difícil disentir: “la voz de Macedonio Fernández”. Porque es conmovedoramente cierto, claro. Así como con cada uno de aquellos conocidos que se nos muere se va algo, que sólo ellos vieron en nosotros, algo de nuestro propio pasado, que sólo ellos retenían vigente en su recuerdo, también, nosotros guardamos, en nuestra memoria, hasta que la muerte nos separe, visiones indelebles, retratos imborrables de aquellos (y aquellas) seres entrañables, queridos, admirados que nos precedieron o se fueron antes.
Allá, a comienzos altos de la década de los cincuenta, el azar (que fue tan importante en estas lides) me colocó, siendo todavía un primerizo, aún sobre el umbral de mi inquieta adolescencia, en contacto con los dos movimientos poéticos de vanguardia que, esta vez sí, unas tres décadas después de los escarceos del martinfierrismo (que, sólo en contados casos, llegó a tirarse a fondo: Oliverio, Xul, Fijman y, precisamente, Macedonio), estaban modificando, casi de raíz, la práctica y el criterio de la poesía entre nosotros.
Aunque tempranamente integrado con el grupo reunido alrededor de la revista Poesía Buenos Aires, conducida por Raúl Gustavo Aguirre, en la picada abierta durante el decenio anterior por el invencionismo de Edgar Bayley, muy probablemente la también muy temprana amistad con Francisco Madariaga (que me duró toda la vida) y tantas afinidades en común (aunque precisamente por respeto a las enormes perspectivas del movimiento, nunca me sentí digno de aceptar el rótulo), me hicieron tomar contacto, casi al mismo tiempo, con los surrealistas argentinos, donde descollaban Aldo Pellegrini y Enrique Molina.
A mi padre le costó bastante, por entonces, comprender cómo, siendo yo todavía, para los parámetros de la época, casi un niño, podía reunirme todos los sábados por la tarde, en el Palacio do Café, que estaba en Corrientes 751, con las huestes de Aguirre. Y, muchos días de la semana, al atardecer, en el Bar Florida, de Viamonte y San Martín, con los compañeros de Pellegrini. En ambos casos, para transcurrir juntos largas horas que, fácilmente, se estiraban durante la noche, cuando no hasta el amanecer. Pero, mucho más me cuesta a mí, aún ahora, imaginar con qué secreta fuerza de decisión, qué irreparable devoción me animó, por entonces, a superar la profunda timidez que ya me agarrotaba. Y, más allá de lo que me costó anímicamente enfrentar aquello, seguiré agradeciendo, hasta el último minuto, a quien quiera que sea, los dioses o el destino, el azar rey o el inconsciente irrefrenable, la maravillosa y rotunda circunstancia de ofrecerme aquella impagable iniciación, de la cual todavía, en gran medida, me alimento.
Fuera de mis fraternales colegas de Poesía Buenos Aires, de los cuales, sin duda, Aguirre era el más decididamente generoso, fue Aldo Pellegrini el que primero llegó a percibir (1953) algún atisbo de personalidad en la poesía que me iba escribiendo (y me enorgullece que lo haya hecho, inmediatamente después, de destacar a Madariaga). Y el que me iba a ofrecer (1960) una doble oportunidad para afirmarme en lo que, por entonces, eran apenas intentos de traducir poesía, proponiéndome para su legendaria colección Los Poetas, publicada por Fabril Editora, no sólo una antología de Giuseppe Ungaretti, sino, también, la que sería la primera traducción al castellano de Fernando Pessoa, hasta entonces, prácticamente, desconocido en América Latina.
Esa misteriosa capacidad de intuir a fondo nuevas voces y de apostar por ellas, de jugarse por ellas, como vine a saber más tarde, no era algo nuevo para Aldo Pellegrini. Sólo dos años después de que, en París, aparecieran (1924) el número inicial de La Revolución Surrealista y el Primer Manifiesto del Surrealismo, de André Breton, desencadenando, en forma definitiva, el movimiento, ese joven estudiante rosarino de medicina funda, en Buenos Aires (1926), el primer grupo surrealista de nuestra lengua y nuestro continente. Que, también, debe ser sin duda uno de los primeros constituidos fuera de Francia. Con ellos publica, en 1928 y 1930, los únicos dos números de su revista Que, significativa inmersión en los postulados del surrealismo que, como dije, iban a poseerlo para siempre. Pero que nunca iban a convertirlo en un dogmático. Muy por el contrario, una de las características más tocantes y fecundas de su espíritu es la fascinación por la absoluta atracción de los contrarios. Que se manifiesta, muchas veces explícitamente, incluso, en los títulos de sus libros. Pero, siempre, dentro de los campos renovadores de la vanguardia y de la experimentación.
Porque, si fue dueño de una serena firmeza, también, estaba sinceramente poseído por una apasionada indignación. Que le permitía ser, al mismo tiempo, honradamente fiel a los blasones surrealistas de los cuales fue siempre un encendido pionero y un hombre capaz de reunir, para tareas en común, a los dispersos, cuando no enfrentados, miembros de las vanguardias, siempre contra los convencionalismos, los prejuicios, las infamias y las anteojeras de todo tipo y no, apenas, en el arte o en la literatura.
Intuyo que ello tenía que ver, no sólo, con intrínsecas peculiaridades de su espíritu, sino, también, con una clara conciencia acerca de las condiciones (todavía, en gran medida provincianas, en el mal sentido) con que solía manifestarse, a pesar de todo, la vida cultural y artística de la gran metrópoli que era, por entonces, Buenos Aires. En alguna medida, quizás, cerca de los modernistas brasileños (1922), capaces de ser, por ejemplo, tan vanguardistas como profundamente nacionales, que dieron, con ello, prueba de su originalidad constitucional, Aldo Pellegrini debe haber comprendido, en algún momento, que encapsular al surrealismo argentino podía acarrearle los riesgos de la inoperancia o la disolución y, sin abandonar nunca su fidelidad de fondo (que, insisto, en él no podía ser dogmática), fue capaz de encarar, al mismo tiempo, otras iniciativas, siempre orientadas a avivar polémicas y enfrentarse con los anquilosamientos de la autosuficiencia, tanto más irritante para él cuanto más banal o pagada de sí misma.
A fines de los años cuarenta, integra, con Enrique Pichon-Rivière y Elías Piterbarg, el comité de dirección de la revista Ciclo. En cuyo segundo número, publica un tocante ensayo sobre el surrealismo: La conquista de lo maravilloso. Hacia 1952, impulsa la aparición de la legendaria revista A partir de cero, dirigida por Enrique Molina y sí virulentamente surrealista, que reúne a su alrededor a un vibrante grupo de creadores. Pero, al año siguiente, abre el campo de su perspectiva y dirige Letra y línea, que, sin olvidar ni por un minuto su espíritu renovador y su capacidad de cuestionamiento, congrega bajo su influjo a creadores de diversas vertientes modernas.
En 1961, lanza, como dije, su excelente colección Los Poetas, que iba a difundir en nuestro idioma a los nombres más significativos de la poesía universal, la mayoría de ellos prácticamente desconocidos hasta entonces. Y, en ella, publica su excelente y amplísima Antología de la poesía surrealista de lengua francesa, que no sólo fue bendecida por André Breton, sino, también, por varias generaciones de agradecidos lectores.
Tres años después, traduce y prologa otro libro ejemplar, las Obras completas del Conde de Lautréamont, y compila una de las primeras antologías de Oliverio Girondo, el gran poeta argentino, cuya obra cumbre En la masmédula, sólo fue saludada, entonces, por aquellos dos grupos vanguardistas de que hablé al comienzo. Y, en 1966, Seix Barral edita, en Barcelona, su Antología de la poesía viva latinoamericana, donde sigue rompiendo lanzas por las nuevas voces y, si bien privilegia a los mejores surrealistas del continente, de ningún modo se limita a ellos.
Pero, todos estos hitos no dejan de resultar esquemáticos, porque, al mismo tiempo y en diversos frentes, va asumiendo, sin persona-lismo y con intensidad, un rol de profundo renovador en los campos de la poesía, las artes visuales, la edición y la cultura. Teorizador contra corriente y organizador de memorables muestras poco complacientes orienta su propia editorial por los mismos senderos y funda su personalísima Librería del Dragón, destinada a ofrecer, solamente, los títulos que le resulten justos. Y, en 1971, traduce y prologa otro libro ejemplar: Van Gogh, el suicidado por la sociedad, del paradigmático e indeleble Antonin Artaud.
Pero, su amor más hondo, la vertiente más intensa de su alma, la seductora que lo había cautivado desde siempre fue, ineludiblemente, la poesía. Entre 1949 y 1966, Aldo Pellegrini publica sólo cuatro libros de poemas, todos ellos en ediciones no comerciales y con circulación casi restringida. Con la misma discreta intensidad con que supo ejercer un innegable protagonismo sin ponerse en evidencia, con la misma fraternidad exigente que le permitió orientar y propulsar grupos humanos sin que nadie se diera cuenta, la poesía fue su amante secreta y exhaustiva, que lo atraía tantálicamente, porque, como sin duda le había ocurrido con su temprana devoción por el surrealismo, se entregaba a ella desde los abandonos del automatismo, pero, sabiendo que todo ese material orgánico, arrastrado por las redes del sueño y del azar, debía constituir, para lograrse, un organismo no menos latente: el poema logrado, el poema vivo.
Porque, la nitidez y la honestidad de su inteligencia no podían dejar de entablar combates, en su espíritu, con la virulencia y la tormentosa vitalidad de los ambiciosos postulados surrealistas. En el mejor espíritu de ese movimiento (cuya época de juventud dorada compartió desde aquí), sabía que debía entregarse a la poesía, que la poesía estaba muchísimo más cerca de la vida que de la denostada, despreciada puja por el proscenio de los literatos.
Aquellas contradicciones de su ser más profundo a las que, en tramos anteriores aludimos, y que, después de todo, no son sino las de la vida misma, que lucha con la muerte y lleva en sí la muerte, nos salen al encuentro en muchos de sus títulos. Pero, de manera muy especial, tan honestísima y proverbial como se nos desnuda en tantos textos suyos, sólo aparentemente tangenciales, lo hace en estos límpidos conceptos que nos lo revelan bien a fondo, al concluir la breve introducción que escribió para su libro inédito Escrito para nadie, fechado el mismo año de su muerte: “Cada palabra tiene un secreto mágico que es necesario extraer. Pero en definitiva admiro sólo a los aventureros de la vida. En cuanto a mí, me resigno a ser un aventurero del espíritu.”






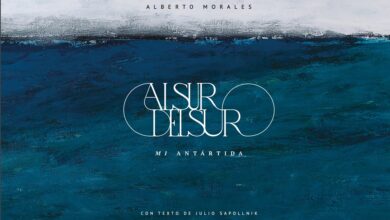



Comentarios de Facebook