DestacadasNotas de Opinión
Tres versiones de Eduardo Galeano. Conferencia del 22 de abril de 1996 (Segunda entrega)

Prólogo, notas, revisión editorial y texto desgrabado: Alicia Poderti.
Eduardo Galeano y la indagación poético-crítica en la historia de América Latina
-Y ahora vamos a los otros textos de otros libros, empezando por un mito de la creación que abre la trilogía Memoria del Fuego:
“La mujer y el hombre soñaban que Dios los estaba soñando.
Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas, envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio.
Los indios makiritare saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento.
La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y armaban mucho alboroto, porque estaban locos de ganas de nacer. Y soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio; y Dios, soñando, los creaba y cantando decía:
-Rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre. Y juntos vivirán y morirán. Pero nacerán nuevamente. Nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán. Y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira”[1].
Esa era La Creación según los indios makiritare[2]. Y, ahora, les voy a leer La Creación según John D. Rockefeller[3]:
“En el principio hice la luz con farol de queroseno. Y las tinieblas, que se burlaban de las velas de cebo o de esperma, retrocedieron. Y amaneció y atardeció el día primero.
Y el día segundo Dios me puso a prueba y permitió que el Demonio me tentara ofreciéndome amigos y amantes y otros despilfarros.
Y dije: ‘Dejad que el petróleo venga hacia mí’. Y fundé la Standard Oil. Y vi que estaba bien y amaneció y atardeció el día tercero.
Y el día cuarto seguí el ejemplo de Dios. Como él, amenacé y maldije a quien me negara obediencia; y como Él apliqué la extorsión y el castigo. Como Dios ha aplastado a sus competidores, así yo pulvericé sin piedad a mis rivales de Pittsburgh y Filadelfia. Y a los arrepentidos prometí perdón y paz eterna.
Y puse fin al desorden del Universo. Y donde había caos, hice organización. Y en escala jamás conocida calculé costos, impuse precios y conquisté mercados. Y distribuí la fuerza de millones de brazos para que nunca más se derrochara tiempo, ni energía, ni materia. Y desterré la casualidad y la suerte de la historia de los hombres. Y en el espacio por mí creado no reservé lugar alguno ni a los débiles ni a los ineficaces. Y amaneció y atardeció el día quinto.
Y por dar nombre a mi obra inauguré la palabra trust. Y vi que estaba bien. Y comprobé que giraba el mundo alrededor de mis ojos vigilantes, mientras amanecía y atardecía el día sexto.
Y el día séptimo hice caridad. Sumé el dinero que Dios me había dado por haber continuado Su obra perfecta, y doné a los pobres veinticinco centavos. Y entonces descansé”[4].
Este es otro mito del primer tomo de Memoria del Fuego. En este caso, es un mito amazónico[5]:
“En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas.
-¿Te han cortado? ‑preguntó el hombre.
-No‑ dijo ella. Siempre he sido así.
Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Dijo:
-No comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta de las que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa.
Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse, cuando él le decía:
-No te preocupes, (ya sanarás).
El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca.
Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba: -¡Lo encontré! ¡Lo encontré!
Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol.
-Es así ‑dijo el hombre, aproximándose a la mujer.
Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso, de flores y frutas, invadió el aire. De los cuerpos, que yacían juntos, se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses”.[6]
-Una serie de textos recientes…
“Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa del Colombia pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso ‑reveló‑ un mar de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores, hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende”[7].
“El hijo de Pilar y Daniel Bainberg fue bautizado en La Costanera, y en el bautismo le enseñaron lo sagrado. Recibió una caracola, ‑‘para que aprendas a amar el agua’. Abrieron la jaula de un pájaro preso, ‑‘para que aprendas a amar el aire’. Le dieron una flor de malvón, ‑‘para que aprendas a amar la tierra’. Y también le dieron una botellita cerrada, ‑‘no la habras nunca, nunca, para que aprendas a amar el misterio’.
“Fue a la entrada del pueblo de Yantaytambo, cerca del Cuzco. Yo me había desprendido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas del lugar, cuando un niño, un niño enclenque, araposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera.
Yo no podía darle la lapicera que tenía porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones. Pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano y súbitamente se corrió la voz. Y de buenas a primeras me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían a grito pelado que yo les dibujara bichos en sus manitos cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor, y quien una serpiente, y otros preferían loritos o lechuzas, y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón.
Y entonces, en medio de aquel alboroto un desamparadito que no alzaba más de un metro del suelo, me mostró un reloj. Un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca.
‑Me lo mandó un tío mío que vive en Lima‑ dijo.
-¿Y anda bien? ‑le pregunté.
Y el reconoció: ‑atrasa un poco”.
“Estoy leyendo una novela de Louise Erdrich. A cierta altura en la novela, un bisabuelo encuentra a su bisnieto. El bisabuelo está completamente chocho, sus pensamientos tienen ya el color del agua y sonríe con la misma beatífica felicidad que su bisnieto recién nacido. El bisabuelo es feliz porque ha perdido la memoria que tenía. El bisnieto es feliz porque no tiene todavía ninguna memoria.
He aquí., pienso, la fe‑li‑ci‑dad perfecta. Yo no la quiero”.
-Voy a leer unos textos que tienen que ver con la memoria. Porque, yo comparto la certeza de que trajeron a América a los esclavos que vinieron del África. No se sabe cuántos, diez millones, once millones, quince millones. Las cifras varían. Se sabe que esos fueron los que sobrevivieron a la travesía. Y que muchos murieron en medio de la mar y fueron arrojados al fondo para alimentar a los tiburones.
Pero, los que sobrevivieron y llegaron a tierras de América para levantar, aquí, la casa del amo, no venían solos. Venían acompañados por sus dioses, por sus lenguas, por sus culturas, por sus memorias. Y venían, sobre todo, acompañados por la certeza de que cada uno de nosotros tiene dos cabezas y dos memorias. Y que, en el más allá, en la región de los Yalá, que es el Dios de dioses, ahí, te espera tu otra cabeza y, ahí, te espera tu otra memoria. Que aquí, en el mundo, usamos una cabeza de barro, que está condenada a ser polvo, pero, que hay otra cabeza que es una cabeza invulnerable a los mordiscos del tiempo y de la pasión. Y que lo mismo ocurre con la memoria. Hay una memoria que la muerte mata, algo así como una brújula que acaba con el viaje. Pero, hay otra memoria que es la memoria colectiva, que vivirá mientras viva la aventura humana en el mundo.
Y, en homenaje a esa otra memoria, yo he escrito algunos libros: Las Venas Abiertas de América Latina[8], los tres tomos de Memoria del Fuego y unos cuantos más que cuentan cosas que pasan, que están pasando, que han pasado recién. Para que a esas cosas que han pasado recién, que son también historia, no se las lleve el viento en un ratito, es preciso fijar esos médanos de arena.
Y, ahora, quería leerles dos o tres textos que tienen que ver con eso. Elegí algunos personajes de Memoria del Fuego, tres personajes y un textito de cada uno de esos tres personajes, para darles a ustedes una idea de cuál era ese propósito de rescate. Es gente que vale la pena recordar, diría yo más, que es imprescindible recordar, en tierras como las nuestras, donde las estatuas que faltan son casi tantas como las estatuas que sobran y donde la memoria oficial no es más que la historia escrita por los vencedores, que son los machos, los blancos, los ricos y los militares.
Habrán advertido que yo soy macho y blanco, pero, nadie es perfecto.
El primer texto es sobre José Artigas, que, hoy, es venerado como héroe oficial de mi país, pero que, en realidad, fue un caudillo de una zona mucho más vasta que la que hoy ocupa el Uruguay. Y de todos los próceres de la independencia, de toditos ellos, es el que tuvo más clara la idea de que la revolución, para ser, tenía que ser revolución de verdad y no un simple cambio de amos. Y fue el que tuvo más clara la idea de que la revolución, para ser de veras revolución, no podía ser lo que en realidad fue: una emboscada contra los hijos más pobres de América, que de eso se trata. Los que pelearon por la independencia no recibieron ni uno solo de sus frutos. Y el propio Artigas, que fue caudillo de los más desamparados -el hombre que hizo la primera reforma agraria en América, medio siglo antes que Abraham Lincoln y un siglo antes que Emiliano Zapata-, se marchó, en 1820, al exilio, derrotado, casi solo. Acompañado sólo por, apenitas, un puñado de sus últimos soldados, que eran unos cuantos gauchos andrajosos, algunos negros y algunos indios.
Y, entonces, él clavó la lanza en la orilla del río Paraná. Cruzó el Paraná y en tierras paraguayas se dejó ir para siempre.
Y yo escribí un texto, que quería leerles porque me parece que hablar de Artigas, siempre, es actual, ¿verdad? Él fue el que mejor encarnó el ideario federal. Denunciaba que Buenos Aires iba a convertirse en una Roma imperial. Él fue el primero que habló de independencia con todas las letras. Y la idea de la independencia parece como que no la tenemos clara todavía. No sólo es la idea de la revolución social que Artigas encarnó, sino, que es la propia idea de la independencia la que no la tenemos clara todavía.
Yo leía, el otro día, los títulos de diarios aquí. Cuando, a propósito de los viajes de algún político argentino prominente y las declaraciones de otro político más prominente todavía, en torno a que si los EE.UU. aceptan o no aceptan la reelección… Y yo digo: será la reelección del Clinton, porque…, ¿qué tienen que ver los EE.UU. con una reelección en la Argentina? Después, a mí me explicaron que no, que no era la reelección de Clinton, sino, la re‑re‑re‑reelección de otro.
Y yo digo: no viene mal recordar que hubo gente que por la independencia se batió, que por ella murió. Como todos aquellos gauchos pobres que dieron la vida por la independencia, creyendo que la independencia iba a ser de verdad. Y eso es un compromiso, creo, para todos, los de ahora también.
“Sin volver la cabeza, usted se hunde en el exilio. Lo veo, lo estoy viendo: se desliza el Paraná con perezas de lagarto y allá se aleja flameando su poncho rotoso, al trote del caballo, y se pierde en la fronda.
Usted no dice adiós a su tierra. Ella no se lo creería. O quizás Ud. no sabe, todavía, que se va para siempre.
Se agrisa el paisaje. Usted se va, vencido, y su tierra se queda sin aliento ¿Le devolverán la respiración los hijos que le nazcan, los amantes que le lleguen? Quienes de esa tierra broten, quienes en ella entren, ¿se harán dignos de tristeza tan honda?
Su tierra. Nuestra tierra del sur. Usted le será muy necesario, don José. Cada vez que los codiciosos la lastimen y la humillen, cada vez que los tontos la crean muda o estéril, usted le hará falta. Porque usted don José Artigas, general de los sencillos, es la mejor palabra que ella ha dicho”[9].
“De los dieciséis hermanos de Benjamín Franklin, Jane es la que más se le parece en talento y en fuerza de voluntad.
Pero a la edad en que Benjamín se marchó de casa para abrirse camino, Jane se casó con un talabartero pobre que la aceptó sin dote y diez meses después dio a luz su primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada dos años. Algunos niños murieron y cada muerte le abrió un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida, abrigo, instrucción y consuelo. Jane pasó noches en vela acunando a los que lloraban, lavó montañas de ropa, bañó montoneras de niños, corrió del mercado a la oficina, fregó torres de platos, enseñó abecedarios y oficios, trabajó codo a codo con su marido en el taller y atendió a los huéspedes cuyo alquiler ayudaba a llenar la olla. Jane fue esposa devota y viuda ejemplar; y cuando ya estuvieron crecidos los hijos, se hizo cargo de sus propios padres achacosos y de sus hijas solteronas y de sus nietos sin amparo.
Jane jamás conoció el placer de dejarse flotar en un lago, llevada a la deriva por un hilo de cometa, como suele hacer Benjamín a pesar de sus años. Jane nunca tuvo tiempo de pensar, ni se permitió dudar. Benjamín sigue siendo un amante fervoroso, pero Jane ignora que el sexo puede producir algo más que hijos.
Benjamín, fundador de una nación de inventores, es un gran hombre de todos los tiempos. Jane es una mujer de su tiempo, igual a casi todas las mujeres de todos los tiempos, que ha cumplido su deber en esta tierra y ha expiado su parte de culpa en la maldición bíblica. Ella ha hecho lo posible por no volverse loca y ha buscado, en vano, un poco de silencio.
Su caso carecerá de interés para los historiadores”[10].
-Y otro texto de Memoria del Fuego, que rinde homenaje a una de las estatuas que faltan: a Don Simón Rodríguez, un hombre que cometió un doble pecado imperdonable para su época y, sospecho, que para la nuestra también. Vivió en el siglo pasado, fue civil y, además, fue original. Fue civil en sociedades como las nuestras, donde de cada cien estatuas, noventa y nueve son de generales. Y fue original en sociedades como las nuestras, donde se nos enseña a venerar las virtudes del mono y del papagayo y se nos enseña que copiar es mejor que crear.
Don Simón fue un gran profeta de la educación en la América Hispánica, un hombre que, allá por mil ochocientos veintipico, fundó la primera escuela de avanzada en estas tierras. En Chuquisaca, donde se mezclaban los pobres y los ricos, los niños y las niñas y donde se mezclaba la actividad intelectual con la actividad manual. Él creía que enseñar es enseñar a pensar y enseñar a pensar es enseñar a dudar.
Y yo creo que aquello que Don Simón dijo y escribió hace 150 años es de una actualidad tan subversiva, que me parece escandaloso que yo lo esté diciendo así de tranquilo esta noche: “Enseñar es enseñar a pensar y enseñar a pensar es enseñar a dudar”.
“-En lugar de pensar en medos, en persas, en egipcios, pensemos en los indios. Más cuenta nos tiene entender a un indio que a Ovidio. Emprenda su escuela con indios, señor rector.
Simón Rodríguez ofrece sus consejos en 1851 al colegio del pueblo de Latacunga, en Ecuador: que una cátedra de lengua quechua sustituya la de latín y que se enseñe física en lugar de teología. Que el colegio levante una fábrica de loza y otra de vidrio. Que se implanten maestranzas de albañilería, carpintería y herrería.
Por las costas del pacífico y las montañas de los Andes, de pueblo en pueblo, peregrina don Simón. Él nunca quiso ser árbol, sino viento. Lleva un cuarto de siglo levantando polvo por los caminos de América. Desde que Sucre lo echó de Chuquisaca…”.
–(Lo echó porque no llevaba las cuentas con la debida prolijidad. Sucre era un héroe militar, pero, en lo demás, dejaba mucho que desear).
“…ha fundado (Don Simón) muchas escuelas y fábricas de velas y ha publicado un par de libros que nadie leyó. Con sus propias manos compuso los libros, letra a letra, porque no hay tipógrafo que pueda con tantas llaves y cuadros sinópticos. Este viejo vagabundo, calvo y feo y barrigón, curtido por los soles, lleva a cuestas un baúl lleno de manuscritos condenados por la absoluta falta de dinero y de lectores. Ropa no carga. No tiene más que la puesta.
Bolívar le decía mi maestro, mi Sócrates, le decía: Usted ha moldeado mi corazón para lo grande y lo hermoso. La gente aprieta los dientes, por no reírse, cuando el loco Rodríguez lanza sus peroratas sobre el trágico destino de estas tierras hispanoamericanas:
‑¡Estamos ciegos! ¡Ciegos!…”.
‑(Él increpaba a los mandones, a los dueños del poder. Decía: “copiones, ustedes, que inventan todo, que copian todo, ¿por qué no copian lo más importante, lo más importante de EE.UU., lo más importante de Europa, que es la originalidad?”. Y decía: “o inventamos o estamos perdidos”.
“Casi nadie lo escucha, nadie le cree. Lo tienen por judío, porque va regando hijos por donde pasa, y no los bautiza con nombres de santos, sino que los llama: Choclo, Zapallo, Zanahoria y otras herejías. Ha cambiado tres veces de apellido y dice que nació en Caracas, pero también dice que nació en Filadelfia, y en Sanlúcar de Barrameda. Se rumorea que una de sus escuelas, la de Concepción, en Chile, fue arrasada por un terremoto que Dios envió cuando supo que Don Simón enseñaba anatomía paseándose en cueros ante los alumnos.
Cada día está más solo don Simón. El más audaz, el más querible de los pensadores de América, cada día más solo.
A los ochenta años, escribe:
–Yo quise hacer de la tierra un paraíso para todos. La hice un infierno para mí”[11].
-Y bueno, vamos a resumir esto porque, si no, se nos va demasiado largo. Un par de textitos y acabamos la lectura, ¿no? Después charlamos un rato.
Un texto que está ubicado en 1984, hace 12 años, en un lugar de México que se llama Tepic.
“En la sierra mexicana de Nayarit había una comunidad que no tenía nombre. Desde hacía siglos andaba buscando nombre esa comunidad de indios huicholes. Carlos González lo encontró, por pura casualidad.
Este indio huichol había venido a la ciudad de Tepic para comprar semillas y visitar parientes. Al atravesar un basural, recogió un libro tirado entre los desperdicios. Hacía años que Carlos había aprendido a leer la lengua de Castilla, y mal que bien, podía. Sentado a la sombra de un alero, empezó a descifrar las páginas. El libro hablaba de un país de nombre raro, que Carlos no sabía ubicar pero que debía estar bien lejos de México, y contaba una historia de hace pocos años.
En el camino de regreso, caminando sierra arriba, Carlos siguió leyendo. No podía desprenderse de esta historia de horror y de bravura. El personaje central del libro era un hombre que había sabido cumplir su palabra. Al llegar a la aldea, Carlos anunció, eufórico:
-¡Por fin tenemos nombre!
Y leyó el libro, en voz alta, para todos. La tropezada lectura le ocupó casi una semana. Después, las ciento cincuenta familias votaron. Todas por sí. Con bailares y cantares se selló el bautizo.
Ahora tienen como llamarse. Esta comunidad lleva el nombre de un hombre digno, que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte.
-Voy para Salvador Allende -dicen, ahora, los caminantes”[12].
[1] La creación, en Memoria del fuego I. Los nacimientos, México: Siglo veintiuno editores, 1994, p. 3.
[2] Galeano remite a un mito de la cultura makiritare y cita como fuente a Civrieux, Marc de, Watunna. Mitología makiritare, Caracas: Monte Ávila, 1970.
[3] En este caso, las fuentes citadas por el autor son dos: 1) Nevins, Allan, John D. Rockefeller: the heroic age of american business, New York, 1940. 2) Robertson, James Oliver, American myth, american reality, New York: Hill and Wang, 1980.
[4] La Creación según John D. Rockefeller, en Memoria del fuego II. Las caras y las máscaras, México: Siglo veintiuno editores, 1991, pp. 270-271.
[5] El texto al que remite Galeano es el estudio de André Marcel D’Ans, titulado La verdadera Biblia de los cashinahua, Lima: Mosca Azul, 1975.
[6] El amor, en Memoria del fuego I. Los nacimientos, México: Siglo veintiuno editores, 1994, p.16.
[7] El mundo, en El libro de los abrazos, Chile: Catálogos, 1994, p. 7.
[8] La primera edición de Las venas abiertas de América Latina fue lanzada por Siglo Veintiuno Editores en 1971.
[9] Usted, en Memoria del fuego II. Las caras y las máscaras, México: Siglo veintiuno editores, 1991, p. 149. El texto se inserta en el segmento cronológico de 1820, ambientado en Paso del Boquerón.
[10] Si él hubiera nacido mujer, en Memoria del fuego II. Las caras y las máscaras, México: Siglo Veintiuno editores, 1991, pp. 61-62. El texto se inserta en la secuencia espacio-temporal de París, 1777. La fuente bibliográfica en la que Galeano abreva, en este caso, se enmarca en la producción generada desde los recientes estudios sociológicos e historiográficos sobre el género: Scott, Anne Firor, «Self-portraits», en Women’s America, de Linda Kerber y Jane Mathews, Nueva York: Oxford University, 1982.
[11] Ando errante y desnudo…, en Memoria del fuego II. Las caras y las máscaras, México: Siglo Veintiuno editores, 1991, pp. 209-210. El texto se inserta en el segmento espacio-temporal: Latacunga, 1851, y reconoce como texto motivador el libro de Alfonso Rumazo González, Simón Rodríguez (Caracas: Centauro, 1976).
[12] El texto pertenece a la secuencia titulada Tepic, del segmento cronológico 1984, en Memoria del fuego III. El siglo del viento, Buenos Aires: 1988, pp. 335-336. La fuente consignada es el libro de Alejandro Witker, Salvador Allende, 1908/1973. Prócer de la liberación nacional, México: UNAM, 1980.

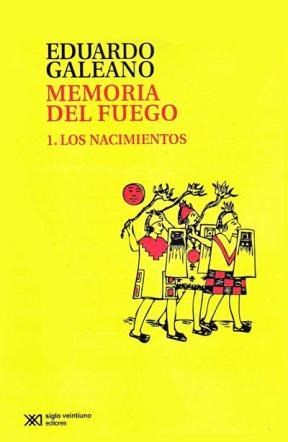






Comentarios de Facebook