Cultura y espectáculosDestacadas
Entrevista a Melania Lenoir, figura del teatro musical que dirige la puesta local de Next to normal Inmersive, en el Centro Audiovisual Inmersivo

Next to normal tuvo su estreno mundial en Broadway en 2008 y cuatro años más tarde se pudo disfrutar en la Argentina, país en el que la obra alcanzó una recepción superlativa. A tal punto que durante años tuvo diversos reestrenos con gran repercusión.
En esta temporada, llegó a Buenos Aires una versión inmersiva que contó con dos actrices/actores de la puesta original: Alice Ripley (ganadora de un Tony) y J. Robert Spencer, formidables en sus performances. A ellas/os se suman los talentos locales Ema Giménez Zapiola, Valentín Zaninelli y Axel Munton, a quienes la experimentada artista Melania Lenoir dirige a modo de directora asociada. Y sobre ese rol comienza esta entrevista que brindó a Con Fervor.
Con Fervor: ¿Cómo es el rol de una directora asociada? Y cómo se materializó en tu trabajo para esta puesta inmersiva de Next to normal.
Melania Lenoir: El rol de una directora asociada depende de cada obra, pero, en esta en particular incluyó algunas sesiones de reunión con el director original, Simon Pittman, donde básicamente nos pusimos de acuerdo. Él me contó un poco cómo había concebido la puesta de esta obra y pensamos cómo adaptar el espacio que se había concebido originalmente a la Argentina, porque era bastante distinto. Pensamos en cómo ubicar a la gente y hablamos un poco sobre los personajes y cómo es la mirada de director sobre la obra. Una vez tenidas estas reuniones, después fue básicamente hacerme cargo de la dirección acá en la Argentina y ver también cómo adaptar todas las visuales al espacio nuevo, coordinar las áreas técnicas para que entre el sonido y las luces. Trabajar con el iluminador para ver cómo traer la propuesta de España lo más cerca de nuestras posibilidades, incluso hacer alguna propuesta nueva si era posible, siempre en consulta con el director original.
Yo iba consultándole distintas cosas y, obviamente, dirigí a las/os actrices/actores. No sólo se trataba de ubicarlos en el espacio, en los movimientos para esta puesta, que es muy difícil, porque no tiene escenografía, es circular. Eso es mucho más difícil a la hora de una puesta, respetando la idea de movimiento que había hecho Pittman, que es un director que no solamente es director de actores, también es director de movimiento. Entonces, hay toda una idea de la puesta del movimiento y cómo adaptarla a este espacio. Y, además, trabajar obviamente las intenciones y lo que sucede en cada escena. Las/os actrices/actores de Broadway, que ya la hicieron tantas veces, se abrieron y me pidieron, de hecho, dirección actoral. Me la siguen pidiendo y es un lujo, junto con los otros tres talentos argentinos. Y la verdad es que siento que está todo en un nivel muy parejo.
Pero, básicamente se trata de abarcar la dirección general artística creativa del espectáculo, lo que implica tomar las riendas de todo; decir que alguien te diga “este es el proyecto, mirá te lo muestro”, y que vos lo agarres y lo puedas ejecutar con todas las áreas que incluye. Que son obviamente las/os actrices/actores, las visuales, las luces, el sonido, junto con el director musical -que es Tommy Meyer-, el mismo que la hizo en Barcelona, y hacer que todo esto funcione y tenga un sentido.

CF: Esta obra -al menos, en su versión estándar- va directo hacia la problemática de la salud mental, algo que también vimos en obras como Dear Evan ¿Sentís que algo del argumento tiñe a la expectación de la obra de sesión de psicoanálisis? Vamos avanzando por diversas etapas, develando emociones que, acaso, ignorábamos que existían. En simultáneo con el personaje de la madre.
ML: Yo creo que esta obra habla de salud mental, habla de vínculos humanos en relación con la salud mental y los desafíos que esto trae. Habla sobre todo de qué pasa en los vínculos, cómo eso va afectando, transformando a la gente que está cerca a la persona, como en este caso es Diana Goodman. Entonces, me parece que lo brillante acá también es que la dramaturgia de la obra está tan bien escrita, porque se van revelando verdades no sólo para la familia, sino, para el/la espectador/a también. Tiene ese efecto sorpresa, tiene varios momentos guau donde uno de repente dice: “ah, ¿cómo no me di cuenta de esto?” Y a medida que la obra va avanzando, va calando cada vez más profundo, para mí, en las heridas y los traumas. No sólo habla de salud mental, habla de pérdida, habla de duelo y habla, profundamente, de trauma y cómo, para sanar ciertas heridas, tenemos que abordarlas tal vez de una forma diferente a la que lo estábamos pensando.
Yo creo que la obra conmueve de igual manera a una persona que, tal vez, se siente identificada con el tema de salud mental, como una persona que no, porque el tema es mucho más universal. O sea, habla sobre algo que todas/os vamos a vivir, que es el duelo, que es la pérdida, que es enfrentarnos con problemas, con vínculos familiares conflictivos y ver cómo acomodarnos en esas dinámicas y que siga habiendo un equilibrio y un balance. Y cómo el trauma no resuelto vuelve una y otra vez para que podamos evolucionar. Creo que ese es el secreto de Next to normal.
Está realmente bien escrita. Creo que, por eso, en su momento fue también un hito en Broadway, porque planteó un tipo de dramaturgia completamente diferente para lo que la comunidad musical estaba normalmente acostumbrada a traer y a poner sobre la mesa.
CF: En relación con lo anterior, aparece en la escena de un teatro tan espectacular como lo es el de comedia musical la cuestión de cómo nos habla el cuerpo cuando la mente está obturada ¿Sentís que tu recorrido por el yoga está presente en tus performances? ¿Y en la dirección?
ML: Uy, qué buena pregunta, de cómo nos habla el cuerpo cuando la mente está obturada. Y sí, siento que mi recorrido por el yoga está presente, sin lugar a duda. Creo que mi recorrido con el yoga es muy profundo, hacia los vericuetos más profundos de mi mente, a observarme y a observar cómo todas estas heridas, todas estas… Bueno, se usa mucho la palabra perturbación, ¿no? Cómo todos estos fantasmas mentales, oscuridades mentales, nos acechan y vuelven y están ahí operando. Así que te diría que, por un lado, creo que el yoga siempre está muy presente, porque creo que cuando analizo los personajes voy a estos lugares muy profundos, donde tengo que encontrar la empatía profunda, entender por qué accionan u operan de determinada manera. Porque creo que, bueno, esto es algo muy de teatro, pero tenemos que poder defender todos los personajes como directoras. Yo tengo que poder entender por qué cada personaje es como es para poder dirigir y resolver preguntas que a los/as actores/actrices les surgen siempre.
Entonces, para eso hay que ir muy profundo y creo que el yoga me da esa posibilidad de analítica muy profunda, de ir por distintas prácticas que hago. De poder ir hacia el fondo de una mente, tal vez, diferente a la mía y poder entenderla muy compasiva y empáticamente. Al mismo tiempo, creo profundamente que cuando ocupo lugares de liderazgo, en las buenas dinámicas grupales, en la escucha, en la recepción, siempre intento armar equipos donde prevalezca la buena energía, la buena onda, de donde podamos, también, hablar de las cosas que nos joden. Hay algunos ritualcitos, como cuando todos los días nos juntamos con los/as actores/actrices y les pregunto cómo están, cómo se sienten ahora en este momento. Y estas son todas como minicositas que uso mucho, mucho, de mi parte yogui para, casi inconscientemente te diría, dirigir y abordar personajes.

CF: ¿Cómo fue trabajar con los grandes intérpretes que llegaron para montar esta obra? ¿Notaste divergencias en los modos y técnicas del teatro local? ¿Aflora lo universal del teatro en el momento de poner en escena este espectáculo?
ML: La verdad es que fue un lujo y una sorpresa enorme trabajar con intérpretes que llegaban, grandes intérpretes, ¿no? Alice, ganadora de un Tony; Bobby, nominado a un Tony por esta obra. Y la verdad, para ser muy honesta, tenía mucho miedo de qué iba a pasar, de si, como además son personas que tienen un par de años más que yo, iban a respetar mi visión. También con los miedos que nos agarran a veces, de, bueno, “soy una sudamericana”. Y a veces, para mí, la escena argentina porteña es de lo mejor que hay en el mundo, pero qué sé yo… es normal que tal vez haya concepciones, prejuicios sobre nosotras/os. Y me encontré con dos artistas increíbles, con una recepción de apertura que diría que ojalá muchos/as actores/actrices pudieran imitar acá en mi país.
Creo que fueron un gran faro y guía para los/as chicos/as, que son un talento increíble también, pero creo que ayudó mucho que ellos/as sean como son. Son actores/actrices que hace 20 años hacen la obra, que se ganaron sus premios, ya hicieron su trayecto de investigación. Y aun así vinieron y estaban completamente abiertos/as a la dirección. Me piden notas y les doy notas todas las funciones. Y todas las notas las reciben y hacen modificaciones, porque tienen una humildad y una apertura enorme. Y no me animo a hablar por una generalidad de actores/actrices norteamericanos/as, porque la verdad que no los/as conozco a todos/as, sería una generalización horrible. Hay muchos/as actores/actrices que admiro muchísimo en distintos géneros. Y lo que te puedo decir es que estos/as dos actores/actrices en particular tienen una sensibilidad que yo agradezco mucho en la comedia musical, una apertura, una entrega, porque me parece que el teatro musical necesita de este tipo de actores/actrices. Y lo mismo pasa con los/as tres chicos/as también, donde no queda solamente en una forma, sino que hay un tránsito profundo de lo que los personajes experimentan, y todas las funciones me dan el 100% y eso para una directora es como el paraíso.

CF: ¿Qué es lo que más te interpela de Next to normal?
ML: Lo que más me interpela de Next to normal es el vínculo entre hijos e hijas con madres y padres y los traumas no sanados y cómo eso se arrastra, interfiere y lucha por salir a la luz. Eso es lo que a mí más me conmueve. Y cómo, en algún momento, alguien de la familia o algún evento hace que de repente eso que estaba enquistado supure y que haya que ver la verdad. Creo que eso es lo que a mí más me toca en lo personal.
CF: ¿Por qué creés que hay gente que vio la puesta original tantas veces y cómo has percibido que recibieron esta versión inmersiva?
ML: Creo que la gente ve la puesta original muchas veces por distintos motivos. Por un lado, es porque es una obra de teatro que trae temas muy potentes sobre la mesa, pero, si bien no termina del todo bien, hay algo reconfortante y esperanzador en el final. También, hace poco tiempo, leía a un espectador que viene a ver mucho teatro y repite mucho y decía una cosa que a mí me encanta. Y es que cuando el/la espectador/a va a ver una y otra vez una misma obra de teatro es porque, en un entorno donde hay tanta ansiedad, encontrar un espacio donde las cosas se repiten medianamente y ya sabe lo que va a pasar es un lugar de mucha tranquilidad en el que uno puede anclar su almita y encontrar algo de paz.
CF: ¿Notás diferencias en la formación y métodos de trabajo sobre la escena entre los/as intérpretes/as argentinos/as y los/as extranjeros/as convocados/as para esta puesta?
ML: La verdad es que no noté diferencias en formación y métodos de trabajo, en este caso en particular. A la hora de dirigir, a veces me sirve saber con qué tipo de método trabajan para poder guiarlos mejor, pero la realidad es que acá me encontré con un grupo de actores/actrices que van todos/as bastante por el mismo lado. Después, puede haber diferencias sutiles de cosas que tengo que trabajar con cada uno/a para siempre estar ajustándolo para que esté en el punto justo.
También, para mí, una cosa que busco mucho es que se note que todos/as los/as actores/actrices que están en escena en la obra que sea que esté dirigiendo se vean en el mismo lenguaje, que uno no pueda decir: “ah, mirá, este/a es más de esto, este/a va más por allá”. No, que uno los/as vea y que diga: “ah, todo esto es parejo”. Esa, para mí, es una de las cosas que más trabajo y que me gusta que el/la espectador/a no vea que están en distintos códigos, digamos.

Ezequiel Obregón es docente en el área de Lengua y literatura y periodista cultural. Es estudiante de la Carrera de Artes Audiovisuales, con orientación en Realización (UNLP). Integra el Área en Investigación de Ciencias del Artes del Centro Cultural de la Cooperación. Vive en San José, Temperley, provincia de Buenos Aires.

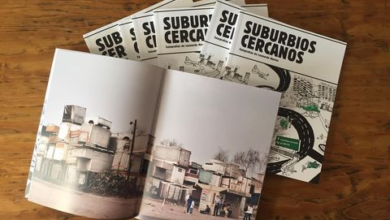

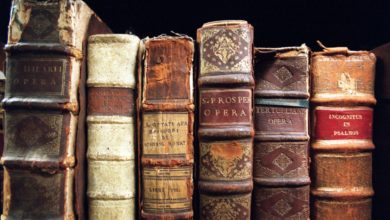


Comentarios de Facebook