Cultura y espectáculosDestacadas
De donde yo soy. La dramaturgia de Sandra Franzen

Los domingos a las 16hs., en el Teatro Picadero, un horario gentil para imaginarnos un paseo, una merienda y teatro por la ciudad porteña con Maldita, de la dramaturga santafesina Sandra Franzen y con dirección de Indio Romero.
Maldita es una apuesta política con un acertado tono humorístico, que nos permite reflexionar sobre varios de los ejes feministas postulados en estas últimas décadas y que garantizan el derecho al deseo, al placer y a la autodeterminación de las mujeres sobre nuestras corporalidades. “Hay un animal que vive en mí y cada orden lo hace más salvaje”. En esta frase contigua al título habita el espíritu insurrecto de Matilda, la protagonista, porque las ideas más interesantes son las herejías, dice Susan Sontag. Es decir, una propuesta con pensamiento crítico y cierta preferencia que ostentan/ostentamos algunas mujeres al desafiar las normas establecidas. Y la escritura de las mujeres no está exenta de esta rebeldía tan necesaria para estos tiempos. Por ello, Con Fervor, mantuvo diálogo con la creadora de un texto tan desobediente como poético.
Con Fervor: En este último año estrenaste títulos muy valiosos, Guacho en el Centro Cultural Borges, El sentido de las cosas en el Centro Cultural de la Cooperación, Botitas (panfleto monárquico) en el ciclo político Teatro en Alerta en el Teatro Tadrón, la experiencia comunitaria en San Jerónimo Norte (Santa Fe) con Travesía de Sueños, en Houston (USA) con El Sueño de las Mariposas y ahora con Maldita en el Teatro Picadero, casi todas obras que hablan de tu entorno de crianza, ¿cómo impacta eso en la cartelera porteña?
Sandra Franzen: Yo lo veo como un lenguaje que les resulta en un punto extraño y, en algunos casos, incluso, impacta mucho lo del gaucho, el gaucho, el gaucho… Y digo, yo no hablo del gaucho. Hablo, en todo caso, del gringo inmigrante que llegó, hablo de mi p…de mi región, de mi territorio.
CF: ¿Casi un fallido, “hablo de mi padre…”?
SF: La imagen no es la de mi padre, pero sí la de mi abuelo, un gringo suizo que se vestía con bombacha, con riestra y con facón en la cintura y tomaba mate. Ese universo es esa mixtura. El gaucho, la gauchesca, sí, tal vez esas denominaciones me hacen mirarme para ver qué, para qué y sobre qué estoy escribiendo. Pero en realidad es sobre mi identidad, sobre mi lugar, de donde yo soy.

CF: ¿Cómo es tu lugar?
SF: Mi lugar es una llanura nostálgica de gente que añora otro país y que vive en este, que no ha podido volver porque ya tuvo sus hijos acá. Que vinieron a hacer la América y se volvían, pero después ya no se volvieron, se aquerenciaron acá, tuvieron sus hijxs y entonces eso está todo el tiempo presente, los dos mundos. Como dice mi amiga Susana Andereggen, con la que hicimos Travesía de Sueños, somos de acá y de allá, todo está teñido de eso, inevitablemente de esas costumbres, pero también de las nuestras, de colgar la banderita argentina y también la banderita suiza. Es muy fuerte lo identitario.
CF: ¿Quiénes resguardan eso rasgos de lo identitario suizo en la Argentina?
SF: En la Argentina hay asociaciones suizas por todo el país. De hecho, Travesía de Sueños, se hizo dentro de la Fiesta Nacional del Folklore Suizo en San Jerónimo Norte y recibe asociaciones suizas de todo el país de tradiciones muy poderosas. Mi papá fundó una orquesta que hoy día tiene 65 años y sigue tocando, la Zillertal Orchester.
CF: ¿Cómo es el nombre de tu papá?
SF: Telmo “Nito” Franzen, toca el clarinete desde los 12 años. Él cuenta que con un palo de escoba en la galería de su casa mi abuelo lo miraba todos los días haciendo la mímica de que tocaba. Entonces, van a un remate de campo, ve un estuche con un clarinete en ese remate, y pensaba, ¿qué me lo va a comprar mi papá? Y en un momento me toca la espalda, se da vuelta y me regala el clarinete. Hermoso. Y ahí él empezó a estudiar. Y después un tío, siempre hay un tío benefactor, su tío Benito, le compra un clarinete alemán, mucho mejor.
Escucho la música suiza desde que nací. Hoy día, mi viejo, toca todos los días, sube a la habitación y toca el clarinete y la verdulera a la mañana y a la tarde, una hora. Entonces vos entrás a mi casa y escuchás esa música. Toda la vida esa música, las comidas, el idioma, mi mamá habla el dialecto valesano. La fiesta, la música, lxs inmigrantes que llegaron, en todas las familias, alguien tocaba un instrumento. Mis tíos tocaban instrumentos, todos. Entonces las fiestas familiares eran fiestas donde todxs tocábamos, cantábamos, eso estaba muy presente, lo festivo. Eso está todo el tiempo en mi historia y se agradece.
CF: ¿Cómo surge Maldita? Me refiero a si surge como pedido o si es un texto que ya estaba escrito.
SF: No, Maldita ya estaba escrito. Surge en un viaje con unas amigas a Colón, Entre Ríos me parece. Pre-pandemia, 2019, 2020. Había un perro sucio ahí que daba vueltas y venía a pedir comida. Y nosotras le pusimos Harry el sucio y le dábamos de comer y volvía. Estos perros que están en los balnearios y en los lugares públicos. Y se me apareció esa imagen del perro que no tiene nada pero que está en un ambiente, si querés, amigable. Todxs le van a dar de comer. Y a partir de ahí empecé la historia con el personaje de ella, de Matilda. Y la primera escena que escribo es la escena que vos me señalabas, la de “el trato”, la de ella con el peón. Y ese perro que rondaba ahí es después el perro qué aparece en la historia de otra manera, como una metáfora de ella.
CF: ¿Cómo se encuentra con el director?
SF: Bueno, después presento el texto en Pandemia en el concurso de la Fundación Arte Vivo, de Teresa Constantini y ahí gana el premio. En ese momento se llamaba Génesis 3.16, que es un versículo de la Biblia, que dice la mujer seguirá al hombre, el hombre será la cabeza. Después por cuestiones comerciales, si querés, o porque el grupo quería cambiarle el nombre, lo pasamos a Maldita. El Indio Romero era jurado de ese concurso. Ahí la leyó y se enamoró del texto, me escribió y me dijo, yo quiero dirigirla. Ahí empezó todo, en el 2021-2022, o sea, hace tiempo.
CF: ¿Y la elección del Teatro El Picadero?
SF: También fue de ellos, del grupo. Buscando sala, buscaron un lugar, otro lugar y finalmente se definió ese espacio escénico. De hecho, yo no vi nada, ningún ensayo, nada de la obra. La vi en función.
CF: Justo lo mencionaste, que a mí me resultó súper interesante el diálogo que ocurre entre la muchacha y el peón. Esa suerte de arreglo en secreto para cumplir con el “don de la procreación”. Y vos lo hacés desde el humor. Hay una necesidad siempre tuya de recurrir al humor para contar lo más terrible, aquello casi indecible.
SF: Sí, me sale naturalmente. No es un propósito. No es que digo, a esta escena le voy a buscar humor para que no sea tan tremenda. Naturalmente aparece el humor, incluso, cuando yo lo leo no me resulta con tanto humor. La gente se ríe y a algunxs les molesta también eso, que la gente se ría de cosas terribles.
El humor es precisamente lo que produce un acercamiento, una empatía con eso en un sentido y una comprensión de lo que está sucediendo. Es decir, no distancia. La tragedia es siempre una distancia. Una dice, ah, no, esto no me pasa a mí, le pasa al otro. Y en el humor digo, no, esto a mí también me pasa.
CF: Tuve la necesidad de volver a las palabras de la presentación en una charla TED que se llama El peligro de la historia única, de la escritora nigeriana Chimamanda Adichie, que dice, …es así como creamos la historia única, mostramos a un pueblo como una cosa, una sola cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso. Es imposible hablar sobre la historia única sin hablar del poder. Hay una palabra del idioma Igbo, que recuerdo cada vez que pienso sobre las estructuras de poder en el mundo y es «nkali», es un sustantivo cuya traducción es «ser más grande que el otro». Al igual que nuestros mundos económicos y políticos, las historias también se definen por el principio de nkali. Cómo se cuentan, quién las cuenta cuándo se cuentan, cuántas historias son contadas en verdad depende del poder. El poder es la capacidad no sólo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa sea la historia definitiva.

CF: ¿Sentís entonces que es una obligación cambiar la acción de las mujeres que fueron silenciadas durante siglos en las narrativas, a pesar de ser víctimas del patriarcado? Que la muchacha haga una pronunciación sobre el deseo marca el camino de esta protagonista. ¿Sentís como dramaturga que hay que dejarlas hablar, aunque no haya cambiado los paradigmas en las historias reales?
SF: Sí, yo creo que sí. Yo creo que el deseo, como motor de pulsión de la vida, no ha estado puesto en la mujer. Ha sido pecado, ha sido para la religión inexistente. A mí me parece fundamental hablar del deseo y me doy cuenta que en varias de mis obras hablo de eso, del deseo en todo sentido. Y poner la acción en la mujer también, porque históricamente, y si hablamos de la dramaturgia, la acción estaba puesta en el personaje masculino. El varón era el que deseaba y los personajes femeninos muchas veces acompañaban. Bueno, en mi dramaturgia casi siempre, casi todas, salvo en El sentido de las cosas, donde son dos personajes varones. Y, sin embargo, también hablo del amor desde una mirada femenina, si se quiere, como dos criaturas muy sensibles que me dan hasta ternura.
CF: O mutando hacia nuevas masculinidades.
SF: Exacto. Y si no, mis protagonistas son siempre mujeres. Mujeres que pulsan, que quieren, que pelean contra. Y que el deseo es la guía, ahí adelante.
CF: Hablas también de los síntomas del postparto, muy ligados a cierto desvarío, que se describe muy bien en la novela Matate Amor, de Ariana Harwicz, con la cual se hizo la obra de teatro y ahora, la película en Estados Unidos. Son temas que hoy se empiezan a hablar con mayor apertura. ¿Cómo complejiza esto a la obra?
SF: Bueno, porque el tema de la maternidad en la obra está muy presente. ¿Quién desea la maternidad? La maternidad como mandato. ¿Qué es este personaje en la obra?
CF: El cuerpo que puede alojar nueva mano de obra.
SF: Exacto, exacto. Porque el patrón solo no puede, el peón es una máquina de producir hijos y ella es la que tiene el útero.
CF: Entonces vos sos la que tenés la obligación de procrear.
SF: Y ella, entiende que no sabe si quiere eso. Que eso le viene por mandato, pero no duda. Pero es llevada a ese camino porque se casó con ese hombre, porque tiene que cumplir con los mandatos. A ver, yo me doy cuenta que en todas mis obras hablo de maternidad y yo no soy madre. Entonces digo, quizá desde mi no maternidad tengo que hablar de la maternidad. Siento el deseo de hablar de la maternidad. Y ella, sí, creo que hay un desvarío, mezcla de puerperio con darse cuenta que ella quiere otra cosa y no sabe cómo hacer con eso. ¿Qué quiere hacer con eso? Ella desde el principio sabía que eso no era lo que ella quería y sigue y sigue y sigue, como muchas veces hacemos. Que seguimos ante cosas que no queremos hacer. Y seguimos y seguimos hasta que en un momento decimos, bueno, hasta acá. El lugar de cierta locura planteada desde cómo resuelvo todo esto que me pasa. Todo esto que me pasa por el cuerpo, que no lo sé. Es eso.
CF: Hoy, el Gobierno Nacional está preocupado por la baja de natalidad en la Argentina, justamente y lo atribuye a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ¿Qué opinás sobre esto?
SF: Sí, parece que somos las culpables de todos los males. Nosotras, las mujeres, con nuestros feminismos. Han llegado a decir que se perdieron las elecciones por culpa nuestra. Bueno, cosas así tremendas. No, yo creo que hay, por supuesto, una mirada de la mujer sobre sus deseos, precisamente, sobre sus búsquedas. Que ya no pasa solo por el cumplimiento del mandato de la familia. Esta construcción, si querés, capitalista, heteronormada de familia con hijxs que tienen que producir para que lo que siga la tradición familiar y demás, esto se empieza a romper, de alguna manera, por el mismo capitalismo, porque la mujer tiene que salir a trabajar para subsistir y porque, entonces, ya, ¿quién cuida a los hijos? ¿Cómo se crían lxs hijxs hoy? Y aparece, no una cuestión con el aborto ni nada que ver, sino con una cuestión que las mujeres, yo lo escucho en las generaciones de muchachas, que dicen, no quiero tener hijos. No es mi deseo, quiero hacer otras cosas. Quiero estudiar, quiero viajar. Esto aparece muy fuerte. Creo que hay una ida hacia un extremo que, como siempre, después volverá a sus lugares.
Pero también hay una mucha maternidad deseada, porque también escucho a muchas mujeres que hacen muchas cosas para ser madres cuando hay un deseo genuino, muy fuerte. Es un tema tan complejo la maternidad.

CF: ¿Por qué la necesidad de integrar una colectiva y cuál es la importancia de que hoy subsista una colectiva de autoras?
SF: Mirá, es fundamental que exista porque surge como objetivo principal para visibilizar nuestras voces, nuestra dramaturgia, para nuestra presencia en los teatros, en los premios, y hoy más que nunca parece que no hubiese sucedido nada en estos últimos tiempos.
Una ve algunos de los premios de estos últimos años y no aparecen las mujeres ni en la dirección, ni en la dramaturgia o muy poquito en porcentaje. Y vos decís, sobre todo en la dirección, es el lugar de poder que tiene el teatro. Y, sin embargo, está lleno de mujeres directoras y autoras.
Entonces yo me pregunto y digo, bueno, ¿cómo es? Hay una dramaturgia tan instalada, escrita por el varón tantos años, y cuando nosotras proponemos otra forma dramatúrgica es resistida y cuesta mucho. Bueno, la colectiva de autoras tiene esa finalidad, juntarnos, compartir nuestros saberes, tratar de visibilizar nuestra dramaturgia, de que se escuche, de que se muestre lo que nosotras hacemos. En distintas facetas, desde la edición de nuestros libros, desde la representación de nuestras obras en escena, desde estar presente en mesas donde se debatan temáticas teatrales que exprese nuestra opinión, nuestro saber.
CF: Lo que me parece más interesante de vos es que venís a tener una impronta de provincia muy específica sobre una identidad de comunidad y que casi todas tus últimas obras están siendo estrenadas en Caba y no sos una capitalina que viene a hablar de la provincia.
SF: Exacto. Esa es la gran diferencia, porque hay como una moda de hablar de los gauchos. Hablamos de los gauchos con cierta mirada que hay sobre la producción de este tipo de dramaturgia. Pero sí, cuando al comienzo hiciste el racconto de mis obras, dije, guau, cuántas cosas… Y, dentro de poco, el 5 de septiembre estreno en el Portón de Sánchez un poema dramático, le digo yo, La escriba, partitura poética para mujer, que también dirijo.
CF: ¿Esta obra tiene una función previa en el exterior?
SF: Hice una presentación en el Festival de República Dominicana y después nos quedó pendiente estrenarlo en Buenos Aires.
Acompaña Maldita un elenco encabezado por Vando Villamil, en una creación inquietante llena de mordacidad, aspereza y practicidad cómplice, mandato de época que aún persiste. Mi deleite es la audacia que encarna Matilda con la actuación de Antonia Bengoechea, siguiendo su tradición familiar del bien actuar, sin embargo, aunque sus ojos sean parte de ese sello “Darines”, hace huella propia en la escena local y que, también podemos ver en El suelo que sostiene a Hande, en el Teatro Regio del CTBA.
La dirección de Indio Romero cuida cada momento de intimidad, haciéndonos encubridores de cada “acuerdo” que los tres personajes tejen para su supervivencia sobre la base de un dispositivo escénico simple y eficaz para cada doblez de escena. Porque ese cartón del cual parecen ser las paredes, deja oírlo todo y, sin embargo, hacerse el sordo resulta lo sensato para hacer cumplir la descendencia, la mano fuerte que necesita el patrón.

Ficha artístico-técnica:
Autoría: Sandra Franzen
Dirección: Indio Romero
Director asociado: Sebastián Vigo
Elenco: Vando Villamil, Antonia Bengoechea y Félix Santamaría
Maldita puede verse los domingos a las 16hs. en el Teatro Picadero, ubicado en Enrique Santos Discépolo 1857, CABA.
Claudia Quiroga es Licencia en Artes. Dramaturgia, Dirección, Docencia y Actuación. Mediación y Gestión Cultural. Artivismo y Género. Co-Fundadora de la Colectiva Feminista Artivista, MAT – Mujeres de Artes Tomar. Integrante Asociada y docente en el CELCIT (Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral). Integra la Colectiva de Autoras. Vive en Villa Sarmiento, Morón, Provincia de Buenos Aires.



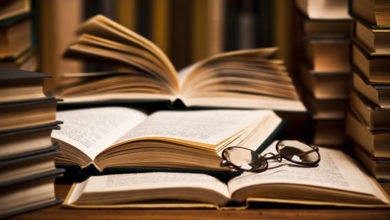


Comentarios de Facebook